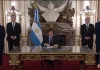Desde el inicio del segundo gobierno de Cristina hasta hoy ningún gobierno consiguió consolidar transformaciones. Argentina está paralizada por una forma de hacer política. A la izquierda y a la derecha se practica el populismo apoyado en minorías intensas. No se buscan consensos sino anular al rival. El resultado es un país dividido, trancado en una cinchada interminable. La única salida pasa por recuperar la política de la concertación, porque ningún cambio duradero será posible si no parte de un acuerdo amplio.
“El infierno son los otros”, la frase de Juan Paul Sartre puesta en boca de Garín, uno de los personajes de la magnífica obra de teatro A Puerta Cerrada, resume de manera impecable el clima político que impera en Argentina desde hace al menos 15 años.
Rastrear los orígenes de la grieta no es tarea sencilla, pero hay dos interpretaciones que son las más aceptadas: algunos la ven como una actualización de la vieja antinomia peronismo-antiperonismo y otros establecen su fecha de nacimiento en 2008, durante el conflicto del Gobierno de Cristina con “el campo” por la polémica resolución 125.
Cualquiera sea el caso, la grieta se convirtió rápidamente en el modelo político adoptado por prácticamente todas las fuerzas de alcance nacional y resultó muy efectivo para ganar elecciones, pero nefasto para gobernar.
La grieta es un fenómeno argentino pero también es parte de un proceso de polarización y de crecimiento de los extremos que se da en muchas democracias occidentales y que encuentra ejemplos en Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Jair Bolsonaro, en España con Vox, en Italia con Giorgia Meloni y en la ultraderecha de Francia.
Esa manera de construir a partir del apoyo de minorías intensas que está creciendo en todo el mundo, combinada con liderazgos de tipo populista que alimentan la reconocida afección de los argentinos por las antinomias, terminó dando forma a nuestra grieta.
En su libro “Por qué funciona el populismo”, la politóloga María Casullo explica que una característica central de los populismos radica en la construcción de discursos que mezclan lo político con lo místico y apelan a recursos y características más propios de los relatos de ficción. Como en la Biblia o las películas de superhéroes hay una lectura antagónica de la realidad en la que siempre está presente un villano cuya existencia impide la felicidad de la gente y siempre hay un justiciero destinado a liberar al pueblo del yugo de ese villano.
Lideres populistas como Cristina, Macri o Milei necesitan un enemigo sobre el cual construir su propia identidad. El poder concentrado y las corporaciones fueron para la primera lo mismo que el kirchnerismo para el segundo y “la casta” para el tercero.
Desde esa óptica, la política se concibe como una herramienta de destrucción, lo que puede apreciarse, por ejemplo, en el lei motiv del pacto Macri-Milei, repetido por sus partidarios hasta el hartazgo como llamado a una guerra santa con un único objetivo: eliminar al kirchnerismo (no ya a la casta).
En un círculo vicioso: la grieta se alimenta del hartazgo de la gente y produce malos gobiernos que aumentan el hartazgo.
En tiempos de hastío, apelar al odio resulta una receta ganadora de elecciones, pero genera gobiernos sin voluntad ni capacidad de consenso, algo necesario en cualquier sistema democrático para motorizar cambios duraderos.
Se convoca a adherir desde el espanto, se construye una otredad estigmatizante. Se define la propia identidad a partir de la diferencia frente a un otro al que se construye como intrínsecamente malo. El otro, el enemigo, no es un equivalente que piensa distinto, es alguien que tiene malas intenciones, como entregar el país a capitales foráneos o saquear lo que queda en una fiesta de corrupción.
Bajo esta concepción de la política, sentarse a dialogar, a buscar acuerdos aunque ello implique hacer concesiones, es interpretado por los propios partidarios como una traición, como un acto de indignidad. No se trata de buscar consensos sino de imponer la propia voluntad, lo que resulta imposible en un escenario de relativa paridad en las representaciones legislativas y de alteridad en la conducción del Ejecutivo.
Entonces ningún cambio se termina de concretar. Porque no pasa el filtro del Congreso o se frena en un mar de recursos judiciales o se revierte cuando cambia el signo político del gobierno.
El kirchnerismo en sus primeros años había logrado reformas en clave progresista, como la estatización de las AFJP, la ley de Matrimonio igualitario o la Asignación Universal por Hijo, pero a partir del segundo gobierno de Cristina, cuando la grieta estaba bien asentada, encontró dificultades serias para concretar iniciativas que vayan más allá de la gestión de la coyuntura, como la ley de medios o la reforma de la justicia que terminaron naufragando.
A Macri le pasó lo mismo, prometió reformas de fondo en los planos fiscal y laboral pero una vez en el gobierno no consiguió siquiera aplicar cambios superficiales.
De resultar electo Milei corre el riesgo de repetir el mismo camino. Pregona reformas de raíz para las cuales necesitará un amplio respaldo político pero no está dispuesto a negociar con el peronismo ni con los radicales, a los que considera responsables por todos los males del país.
Massa en cambio propone un gobierno de unidad nacional, aunque habrá que ver hasta qué punto estará dispuesto a cumplir con esa promesa y que receptividad encuentra en el resto del arco político.
Ojalá alguien lo logre, Milei o Massa, porque la necesidad de superar la grieta no responde solamente a razones de índole moral, no se trata únicamente de una cuestión de sana convivencia, es imperioso salir de esa forma de hacer política porque solo así será posible propiciar los cambios que el país necesita sin afectar los principios de la democracia.


 Dólar, inflación y FMI: las últimas definiciones de Sergio Massa y Javier Milei antes del balotaje
Dólar, inflación y FMI: las últimas definiciones de Sergio Massa y Javier Milei antes del balotaje Balotaje: qué pasaría si hay empate técnico entre Sergio Massa y Javier Milei
Balotaje: qué pasaría si hay empate técnico entre Sergio Massa y Javier Milei