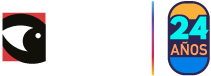La imagen pública de la producción de celulosa y papel se ve afectada en forma negativa por los cuestionamientos que ecologistas aducen al impacto ambiental que provocaría la inversión de las plantas del Grupo Ence (España) y Botnia (Finlandia) en la localidad de Fray Bentos, Uruguay. Desde el sector académico explican el desarrollo logrado en las últimas décadas para mitigar el impacto y reducir al mismo nivel que provoca el funcionamiento de cualquier otro tipo de industria. «El desafío está en encontrar formas de desarrollo económico con sustentabilidad social y medioambienta», sostienen especialistas. La Dra. María Cristina Área, directora del Programa de Investigación de Celulosa y Papel (PROCYP) de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones -y directora del Instituto de Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible (Icades)-, aportó su visión técnica sobre los cuestionamientos ambientales a la producción de pulpa kraft, que tomaron en los últimos meses una mayor relevancia en la opinión pública en general a raíz de las manifestaciones organizadas en Entre Ríos en protesta por las inversiones anunciadas en Uruguay.
En ese contexto, en la entrevista con ArgentinaForestal.com, la especialista explicó que la fabricación de pulpa kraft -caso Botnia- cuenta con un sistema de recuperación de reactivos, que además de minimizar su descarga de efluentes, genera la energía que necesita la fábrica para funcionar.
«La planta de blanqueo es la principal fuente de contaminantes de las fábricas de pulpa y papel (50-75% del efluente total). Produce 40% de la demanda biológica de oxígeno (BOD), 25% de los sólidos suspendidos (SS), 70% del color, y la totalidad de los compuestos organoclorados (TOC).
La cantidad y naturaleza de los contaminantes varía según la secuencia utilizada, especie de madera y proceso de pulpado. Los reactivos de blanqueo en general no se recuperan, y son descargados luego del tratamiento de efluentes. Por esto, la industria se orienta actualmente al cierre casi total de circuitos de agua de la fábrica, incluyendo a la planta de blanqueo», explicó.
Los AOX (Adsorbable Organic Halogen), que son las dioxinas y furanos, indican la cantidad de cloro contenida en los compuestos orgánicos adsorbibles en los tejidos orgánicos (clorofenoles, tetracloro-p-dibenzodioxina (TCDD), tetraclorodibenzofuranos (TCDF), otros). «Se cree que estos compuestos son tóxicos, genotóxicos y mutagénicos. A mediados de los años 80, la eliminación media de AOX en un efluente era de 8 kilogramos de AOX por tonelada de pulpa. Para reducir la cantidad de lignina expuesta al cloro, aumentando la deslignificación de la pulpa antes del blanqueo, se desarrollaron la deslignificación extendida y la deslignificación con oxígeno».
La eliminación del cloro elemental se llevó a cabo sustituyéndolo por otros reactivos, tales como el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el ozono, generando nuevas secuencias de blanqueo. Estas secuencias se denominan ECF (blanqueo libre de cloro elemental), que emplea dióxido de cloro en lugar de cloro elemental, y TCF (blanqueo totalmente libre de cloro), que incluye el uso de reactivos químicos no clorados, basados en oxígeno (ozono y peróxido de hidrógeno), obteniendo un producto más amigable con el ambiente.
«Por lo expuesto anteriormente, las reglamentaciones que antes se acentuaban sobre los compuestos organoclorados, actualmente se orientan a la introducción de límites en el valor de DQO (demanda química de oxígeno) en la descarga. Justamente una de las críticas que hacemos a la legislación del país, es que no tiene en cuenta parámetros que son representativos del impacto que pueden tener, por ejemplo, los efluentes líquidos de una industria de pulpa celulósica. En general, la legislación contempla la DBO (demanda biológica de oxigeno), que tiene que ver con la materia biodegradable. Por el contrario, la DQO es un índice de las substancias de biodegradación lenta (caso de la lignina disuelta)», agregó.
Según un estudio medioambiental de 2002 sobre tendencias de producción, las pulpas ECF siguen con el 75 por ciento en el mercado mundial de pulpas blanqueadas. Las pulpas ECF son el principal componente de las llamadas «mejores técnicas disponibles» (Best Available Techniques, o BAT) de blanqueo, ya que se ha demostrado su compatibilidad ambiental.
Puntos de debate
La Dra. Área analizó también en la entrevista con este medio algunos de los temores que existen en la población en general, con relación a la industria de la celulosa y el papel y su impacto ambiental, y en este sentido destacó tres aspectos: los compuestos tóxicos o contaminantes, la sensibilización del ser humano sobre esta industria en particular, y el impacto socioeconómico en la búsqueda de un desarrollo sostenible para la región.
Recordemos que en Misiones se encuentran instaladas dos de las principales empresas industriales de celulosa y papel: Alto Paraná SA y Papel Misionero SA.
Contaminación
«Por un lado (en relación a la tecnología disponible para tratar los compuestos tóxicos), se debe reconocer que siempre existe impacto ambiental en la producción de pulpa celulósica como en cualquier otro tipo de industrias. Pero en este caso, se trata de compuestos orgánicos que tienen que ser tratados correctamente con una planta de tratamiento de efluentes (con tratamientos primarios, secundarios e inclusive terciarios). En este aspecto se logró un importante avance en los últimos años, y actualmente hay tecnologías disponibles para minimizar la contaminación, logrando que el nivel de contaminación de los efluentes que van a los cursos de agua o al aire, sean similares a los de cualquier industria», afirmó Área.
Por mencionar ejemplos, señaló que «en Canadá funcionan en la actualidad fábricas de celulosa que se denominan «efluente cero» por el proceso tecnológico que utilizan. «Estas fábricas trabajan con procesos que utilizan exclusivamente peroxido de hidrógeno (que por descomposición genera oxígeno y agua), y sus circuitos de agua son totalmente cerrados. Es decir que las fábricas con efluentes cero, existen», remarcó.
Sensibilidad
Con respecto al segundo factor, que consideró de vital importancia y que se deberá atender en profundidad, tiene que ver con la «sensibilización» del ser humano en general sobre este tipo de industrias. «La percepción de la población es el fondo del problema. Las fábricas kraft producen olor, si bien mediante nuevas tecnologías esto se ha logrado solucionar en gran medida. El problema es que el olfato del ser humano -algunas personas más que otras- es muy sensible a los compuestos azufrados, tales como los mercaptanos, que justamente son los que emiten las plantas kraft. Si bien estos compuestos no son tóxicos en las cantidades emitidas, son contaminantes, ya que la persona está percibiendo algo que no es el olor natural del aire. Pero no le produce ningún tipo de daño», aseguró.
Siguiendo en la línea de la sensibilidad, se refirió a la reacción de las personas al ver el color de los efluentes. «En Misiones, por ejemplo, las personas que ven los efluentes que emite la planta de Alta Paraná SA se escandalizan por su color. Pero el color no es tóxico, y técnicamente es lo más difícil de extraer de un efluente. Entonces, la percepción visual es importante de trabajar. La persona tiene la percepción de que se está contaminando, pero si fuera transparente ni se daría cuenta. Hay industrias en que el efluente es transparente pero lo que emite es muy tóxico, pero como no lo saben, nadie dice nada».
En el caso de la planta de APSA – la mayor productora de celulosa del país-, la especialista explicó que «en sus procesos la empresa aplica la tecnología más moderna, tiene un blanqueo ECF, tiene tratamiento de efluentes, cuenta con la certificación ISO 14000, exporta a países de la Unión Europea, cumple con todas las normativas ambientales. Pero todo esto es independiente de que en algún momento, en esta u otra fábrica, se pueda producir algún problema, un inconveniente en el proceso que puede hacer que durante un período corto salga de las especificaciones que establece la ley. Por este motivo, es muy claro que en este tipo de industria es muy importante la inversión en los controles, que algunas empresas realizan y otras no», dijo.
Impacto socioeconómico
En relación a este aspecto, Área opinó que «desde el punto de vista de Uruguay, un proyecto como es la fábrica de Botnia (que generará más de ocho mil puestos de trabajos directos e directos, además de caminos y desarrollo para toda una región), habla de una inversión que generará un impacto socioeconómico impresionante. De la misma manera sería para la región NEA el impacto de la fábrica del grupo CMPC (Chile), que supuestamente se va a instalar en algún momento. Es un desarrollo importantísimo para la región. Y éste es un aspecto a tener en cuenta», dijo.
Para la especialista, el debate por el «caso Botnia» se debe, en parte, a que Uruguay comparte con Argentina un recurso natural, «pero la gente que está del lado argentino no siente el impacto económico y social, solamente siente el impacto ambiental que afecta a sus costas. Por eso es que la percepción en este tema es tan diferente de un margen al otro del río. Creo que lo que tiene que ver con el río se debe tratar mediante acuerdos bilaterales, o en el marco del entendimiento de los países para el manejo de los recursos. Pero lo que sí está claro, es que el efluente que emita esa fábrica tiene que cumplir los parámetros establecidos por la legislación. Y analizando la tecnología a instalar, podría asegurarse que va a ser así», concluyó.