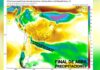Compartimos un texto confeccionado por el artista en el que relata con gran simpleza y humildad todos los avatares de su vida en Europa, la Segunda Guerra Mundial, su llegada a Misiones y su establecimiento en nuestra provincia. Un texto en el que podemos conocer más íntimamente al hombre detrás del artista plástico.
Nací en la ciudad de Torun, Polonia, el 20 de Octubre de 1923. Es una vieja ciudad pomerana de más de 700 años de existencia y situada sobre el río Vístula, con sus monumentos históricos y sus paisajes circundantes, ésta ejerció sobre mí gran influencia, inclinándome hacia la pintura de paisajes. Allí frecuentaba la escuela primaria y luego ingresé en la secundaria. Mi padre trabajaba como tornero en los talleres de aviones. En 1936 fue trasladado a Biala Podlaska, Polonia Central, donde trabajó en una fábrica de aviones. Allí continué mis estudios dedicándome en los ratos libres al dibujo y la pintura.
La vida transcurría plácidamente hasta que en septiembre de 1939 estalló la Guerra Mundial. Mi padre fue movilizado y luego de la invasión alemana y el bombardeo de la fábrica, recibió órdenes de partir hacia Polonia Oriental. Quedé con mi madre y mi pequeño hermano, cuatro años menor que yo. Se venía el invierno que era particularmente crudo; algunos días la temperatura llegó a bajar hasta 41 grados bajo cero. No teníamos carbón para calentar la casa y escaseaba la comida. Mi padre, de quien no supimos más nada y al que creíamos muerto, volvió la noche de navidad, gravemente herido, bajo un harapiento uniforme militar. Su tren fue bombardeado y el vagón en el que viajaba, cayó en el hoyo provocado por una de las bombas. Apenas lo salvaron, tenía una pierna más corta, la espalda muy lastimada, los dientes rotos y en tres meses se volvió completamente canoso. A pesar de todas esas penurias, llorábamos de alegría al volver a verlo.
Como la situación económica se volvió muy difícil, partí hacia la casa de mi abuela que vivía en el campo cerca de Torun, en busca de ayuda. Allí, en un redada que hacían los alemanes, me detuvieron en la calle y junto con otros jóvenes nos llevaron a Alemania para trabajos forzados; necesitaban mano de obra y miles de jóvenes sufrieron la misma suerte. Tenía 16 años y nunca más volví a casa. Trabajaba duramente en una fábrica en la ciudad de Chemnitz, Sajonia. La fábrica, producía automóviles antes de la guerra y había sido transformada para poder fabricar piezas para la industria bélica. Las condiciones eran muy duras y la comida muy pobre. En 1943, la fábrica fue destruida por la aviación inglesa, muchas personas murieron. Fui llevado entonces a trabajar en una granja, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Hacia abril de 1945 la guerra se aproximaba a su fin. Casi toda Alemania estaba ya ocupada por las tropas aliadas; no obstante ello, Sajonia y especialmente la región donde yo trabajaba, cerca de la frontera checa, aún se hallaba en manos alemanas, fundamentalmente de las tropas SS, las cuales ofrecían mucha resistencia y fusilaban a los extranjeros. Ello hizo que yo y otros cuatro muchachos, resolviéramos escapar a través del frente, lo cual hicimos una madrugada, con mucho peligro ya que nos tiraban con ametralladoras.
Felizmente llegamos hasta las posiciones americanas, donde fuimos ubicados en un campo y luego nos trasladaron al oeste, a Turingia, lejos del frente. Como yo sabía un poco de inglés y bastante de francés, fui tomado como intérprete en el campo de los refugiados, donde eran albergados los trabajadores extranjeros de distintas nacionalidades. Allí, en esos campamentos trabajé con una comisión de escrutinio que investigaba y otorgaba o rechazaba el estatuto de protección de las Naciones Unidas -UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Association), que luego pasó a llamarse IRO (International Refugee Organization). Pasé a trabajar en la sede central de esa organización para la zona americana, situada en la ciudad de Heidelberg.
Los 20 millones de trabajadores forzados a quienes los aliados llamaban Displaced Persons (DPs) -Personas Desplazadas- debían ser devueltos a sus países de origen o bien, en caso de que no quisieran hacerlo -en su mayoría ciudadanos de los países del Este europeo, ocupado por los soviéticos-, la organización debía buscarles un país adonde poder emigrar. Yo trabajaba hasta el medio día en la oficina y por la tarde me inscribí junto a un amigo, en la Escuela de Arte de Mannheim, distante a 19 km de Heidelberg. Previamente, en Regensburg, había obtenido el diploma de traductor de inglés-alemán lo cual me permitió trabajar los últimos tiempos en la Oficina de Emigración Canadiense, donde el buen conocimiento de inglés y francés era obligatorio. Los países que ofrecían la posibilidad de acoger a los DPs. eran Canadá, Australia, Chile, Paraguay, Venezuela y Marruecos. No había emigración a los Estados Unidos ni tampoco a la Argentina. Mi jefe quería convencerme de ir a Canadá; otro para que vaya a Australia. Durante el tiempo que trabajé allí, mandamos 22.000 personas a Canadá. Como yo sufría mucho del frío y tenía las manos congeladas que volvían a hincharse todos los inviernos, no quise ir a Canadá, y Australia me parecía el fin del mundo (siempre tenía la idea de volver algún día a Polonia). Me inscribí a Chile, Paraguay y Venezuela, esperando lo que saliera primero. Ya estaba cansado de vivir en Alemania. Primero salió la oportunidad de emigrar a Paraguay y decidí irme hacia allá.
Era joven, quería ver un poco el mundo y nos pintaron una vida idílica de los trópicos, donde nunca hace frío y los frutos caen maduros en la boca. La verdad es que no sabía nada de los países latinoamericanos. A un alemán que pasó unos años aquí, le pregunté cómo eran esos países. Me contestó que eso era un «morgeland», un mundo del futuro, un país del futuro. Morgeland significa “país del mañana”; no sabía yo que allí todo se hacía mañana o en un futuro lejano. Finalmente, el 7 de octubre de 1948 nos embarcamos en el puerto alemán de Bremenhaven en el vapor holandés «Vollendam», un viejo transporte de tropas que hacía su último viaje por mar. Llegamos a Buenos Aires el 28 de octubre, para embarcarnos en el tren hacia Asunción en un viaje de tres días y tres noches. Después de un día en esa ciudad, nos embarcamos nuevamente para remontar el río Paraguay, otra vez durante tres noches y tres días. Arribamos finalmente a un lugar llamado «Mbopicuá», donde pasamos la noche envueltos en una nube de mosquitos. Aún nos esperaba un viaje en carretera de bueyes que duró dos días. Parecía un viaje al fin del mundo. Todo nos era extraño, la lujuriosa vegetación tropical, el paisaje, la gente. Además, a Asunción llegamos una semana después de una revolución o golpe de los militares; los edificios estaban llenos de agujeros de balas, pensamos: «¡otra vez la guerra!».
Por fin llegamos al destino, la Colonia Primavera, que resultó ser el lugar de una secta religiosa -Sociedad Fraternal Hutteriana-, gente muy rara, tal vez, desencantada del mundo civilizado que quiso refugiarse allí, lejos, en plena selva. Eran en su mayoría alemanes e ingleses pero había también gente de otras nacionalidades. Todos los hombres llevaban barba, las mujeres vestidos largos y se llamaban entre sí «hermanos y hermanas». Nuestro grupo se componía de gente de Europa del Este: polacos, rusos, ucranianos, lituanos, letones, estonianos; todos más o menos entendían el ruso, el cual fue incorporado junto al inglés y el alemán como tercer idioma oficial (el castellano no se hablaba). Mucho se podría escribir sobre el tema, nosotros estuvimos allí como invitados con la posibilidad de convertirnos en «hermanos» después de pasar un año de estadía y observación. Los «hermanos» se dedicaban a la agricultura, la ganadería y la madera. Tenían un pequeño comercio en Asunción donde vendían sus productos para cubrir sus necesidades; nadie poseía nada propio, todo pertenecía a la comunidad. Viendo esa forma de vida parecida más bien a la esclavitud, decidí escaparme de allí, lo cual no era tan fácil, debido a las distancias y desolación del país. Junto a otro muchacho, un joven norteamericano, también atraído por las «bellezas» de la vida idílica en el seno de la naturaleza, decidimos convencer a esa gente de que nos llevaran hasta el río desde donde podríamos regresar a Asunción en barco. Después de unas horas de pretender convencernos sobre la crueldad de la vida fuera de la comunidad, finalmente nos llevaron hasta el río y nos pagaron el viaje hasta Asunción, adonde llegamos sin saber qué hacer.
Nos ubicamos en una modesta pensión y empezamos a buscar trabajo pero no parecía haber posibilidad alguna; por otra parte sabíamos muy poco castellano. Mis cosas, que no eran muchas, se perdieron cuando el barco que nos trajo desde Buenos Aires encalló; así al menos me lo dijeron. Vendí mi reloj y unas pocas pertenencias que todavía traía conmigo. Por aquel tiempo, Asunción era prácticamente una aldea con muy pocos vehículos. Sólo los pies desnudos de los soldados retumbaban en las calles cuando marchaban, porque sólo los sargentos tenían zapatos. Todo esto nos resultaba muy extraño. Muchos oficiales del ejército paraguayo eran rusos, del tiempo de la primera guerra mundial. Conocí entonces a un ingeniero ruso que me ayudó mucho y finalmente, cuando encontré otros tres compañeros que también habían abandonado a los Hutterianos, decidimos ir a la Argentina. Con el asesoramiento del ingeniero, nos embarcamos en el tren a Encarnación; era como una película. A un compañero que vestía una camisa azul, los guardas, unos muchachotes descalzos y con bayonetas, se la sacaron y la cortaron en pedacitos, simplemente porque no sabíamos que existía un partido colorado. No teníamos documentos porque nuestros pasaportes de viaje que nos autorizaban a entrar al Paraguay pero no a salir de allí, fueron retenidos por los Hutterianos, quienes sólo nos dieron unos certificados confeccionados por ellos.
Al llegar a Encarnación, una pequeña aldea por aquel entonces, terminamos en la pensión de un ucraniano situada en la Zona Alta. Había un sólo auto en la ciudad; el resto de la población iba a pie o a caballo, luciendo grandes sombreros de paja y machetes al cinto. Nos propusimos cruzar el río hasta Posadas y nos recomendaron un botero que nos llevaría. Cuando estábamos por pisar el bote, apareció la policía y nos llevaron atados de manos hasta la cárcel de Encarnación, donde pasamos tres días, ¡la primera Navidad en América! Tal vez nos hubiéramos quedado más tiempo allí de no ser por la aparición de un mayor ruso del ejército paraguayo quien dispuso liberarnos. De cualquier manera, antes de hacerlo, se llevaron todo el poco dinero que poseíamos. Después conseguí un empleo, junto a un agrimensor, un polaco borrachín. Ambos íbamos a caballo a hacer las mensuras de las chacras en la zona de Campichuelo y otros lugares; había una selva impresionante por aquellos días, dormíamos a veces en los ranchos de los campesinos, otras veces en el monte, al lado del fuego. Todo era muy pintoresco. Supe lo que eran las uras y los piques. Para los fines de semana, volvíamos a Pacu-cuá donde él vivía, aunque no siempre llegábamos porque mi jefe entraba a todo boliche que cruzáramos para tomar caña con la gente y contar cuentos. Muchas veces, cuando se encontraba cansado, dormíamos en el camino. Nunca vi un centavo, no sé si su familia recibía algo. Tenía cuatro hijos, todos muy rubios que entre ellos hablaban en guaraní y con la madre en polaco. Finalmente, cansado de todo eso, arreglé con un pescador quien accedió llevarme a Posadas; no le pude pagar pero le dí un papel para que cobrase a mi empleador, no sé si pudo hacerlo alguna vez.
Llegué a Posadas una madrugada de Marzo y no sabía dónde ir. Todo mi capital eran siete pesos, equivalentes a un dólar. Fuera de eso, no poseía nada más; tampoco tenía documentos. Caminando sin rumbo llegué cerca de Avda. Mitre y Corrientes y preguntando por los paisanos, me indicaron una pensión y almacén -«La Babel»- perteneciente a un polaco. Le pagué cinco centavos por adelantado por la habitación y comencé a buscar trabajo. Posadas era una ciudad chica por esos tiempos y la gente se conocía. Me indicaron un taller electromecánico en el que necesitaban empleados. En esos días, había mucha demanda de mano de obra, así que tuve suerte.
Comencé a trabajar y poco a poco aprendí el oficio, tal vez no del todo, ya que nunca tuve mucha facilidad para la técnica; de todas maneras, me ganaba la vida. Luego salió una ley que permitía a los indocumentados arreglar su situación. Me dieron la cédula de identidad, entonces quedé legalmente registrado. Pensaba ir a Buenos Aires, pero nunca me alcanzaba el dinero; ahora no me arrepiento de no haberlo hecho. Cuando aprendí mejor el idioma, lo cual me resultó bastante fácil, comencé a dar clases de inglés y francés para los alumnos que debían rendir exámenes. También volví a la pintura que fue siempre mi interés principal. Poco a poco me hice más conocido, después encontré a mi esposa con quien formé una familia y la vida siguió su curso normal. Creo que mi historia, la que cuento en forma bastante sintética, es una de las tantas que tuvo cada inmigrante; cada uno la vivió a su manera, según como le fue posible.
Zygmunt Kowalski